La conversión

La conversión es un proceso, no un acontecimiento. Viene como resultado de nuestros esfuerzos justos por seguir al Salvador. Dichos esfuerzos entrañan ejercer la fe en Jesucristo, arrepentirnos del pecado, bautizarnos, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin en la fe.
Si bien la conversión es algo milagroso y nos cambia la vida, se trata de un milagro sutil. Las visitas de ángeles y otros acontecimientos espectaculares no producen la conversión.
Para Jesús la conversión consiste en el cambio del corazón, y es algo esencialmente interior, aunque puede tener y tiene expresiones externas (Mt 7,15-20; Mc 7,16-23). Se funda sobre todo en la bondad de Dios y en el deseo de participar en el amor sobrenatural de la vida trinitaria. Jesús invita a la conversión no sólo a los publicanos y prostitutas, que permanecían al margen de la comunidad salvífica, sino también a los fariseos y personas ricas observantes de la Ley. Jesús sitúa a todo hombre, bueno o delincuente, ante la necesidad de convertirse al Reino de Dios (Mt 10,39; Mc 8,35; Lc 17,33).
Esta conversión tan total es una tarea que supone la gracia. La conversión se realiza por la fe, que responde a la llamada de Dios, no debiéndonos olvidar que Dios actúa en cada uno de los pasos que da el hombre en su retorno hacia Él. La conversión es sobre todo un sí a la persona de Jesucristo, a sus hechos y doctrinas, reconociendo su mesianidad y filiación divina. Los caminos para encontrarnos con Dios son, como dijo el cardenal Ratzinger, tantos como personas, si bien la Iglesia y los sacramentos son lugares privilegiados para el encuentro con Dios.
La conversión caracteriza la vida cristiana; aunque somos pecadores, secundamos la gracia que nos lleva hacia el Padre; es también sentirse en comunión con Cristo para realizar su voluntad, purificándonos de los pecados, y progresando en su seguimiento hasta sentirnos plenamente comprometidos al servicio del amor. Dado además que nuestra santificación se realiza en la Iglesia, la conversión supone la superación del propio aislamiento y una mayor participación en la vida eclesial.
Por todo ello conversión y penitencia son para nosotros motivo de alegría, pues hemos encontrado algo por lo que vale la pena entregarlo todo, como nos indican las parábolas del tesoro y de la perla (Mt 13,44-46). Para Jesús la alegría es parte integrante de la conversión y habla en este sentido de banquetes de boda, de vestidos nupciales, de júbilo que se manifiesta incluso en el cielo cuando un pecador se convierte (Lc 15,7). Esta relación entre penitencia, conversión, fe y alegría es lógica si recordamos que el evangelio es precisamente buena noticia, esperanza y mensaje de salvación.
Esta conversión tan total es una tarea que supone la gracia. La conversión se realiza por la fe, que responde a la llamada de Dios, no debiéndonos olvidar que Dios actúa en cada uno de los pasos que da el hombre en su retorno hacia Él. La conversión es sobre todo un sí a la persona de Jesucristo, a sus hechos y doctrinas, reconociendo su mesianidad y filiación divina. Los caminos para encontrarnos con Dios son, como dijo el cardenal Ratzinger, tantos como personas, si bien la Iglesia y los sacramentos son lugares privilegiados para el encuentro con Dios.
Muchas personas creen que para convertirse sólo deben aceptar a Jesucristo en su corazón, profesar fe en Él con palabras o entregar su corazón al Señor. Pero, no es así, la conversión nace de una experiencia profunda de amor entre Dios y la persona que acepta, a reconsiderar el modo en que está viviendo, a revisar la escala de valores, las motivaciones y el sentido de su vida, desde los valores y propuesta del Evangelio; para luego tomar la decisión de transformar y cambiar todo aquello que impide que se haga realidad el gran sueño de Dios para cada uno de sus hijos e hijas, una vida plena (Cf. Jn 10,10) e involucrándose en la misión de hacer del mundo, un mundo más humano, donde rija la dignidad humana, la justicia, el amor, la compasión, principalmente por los más pequeños del Evangelio.
Todos los derechos reservados

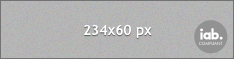
Comentarios